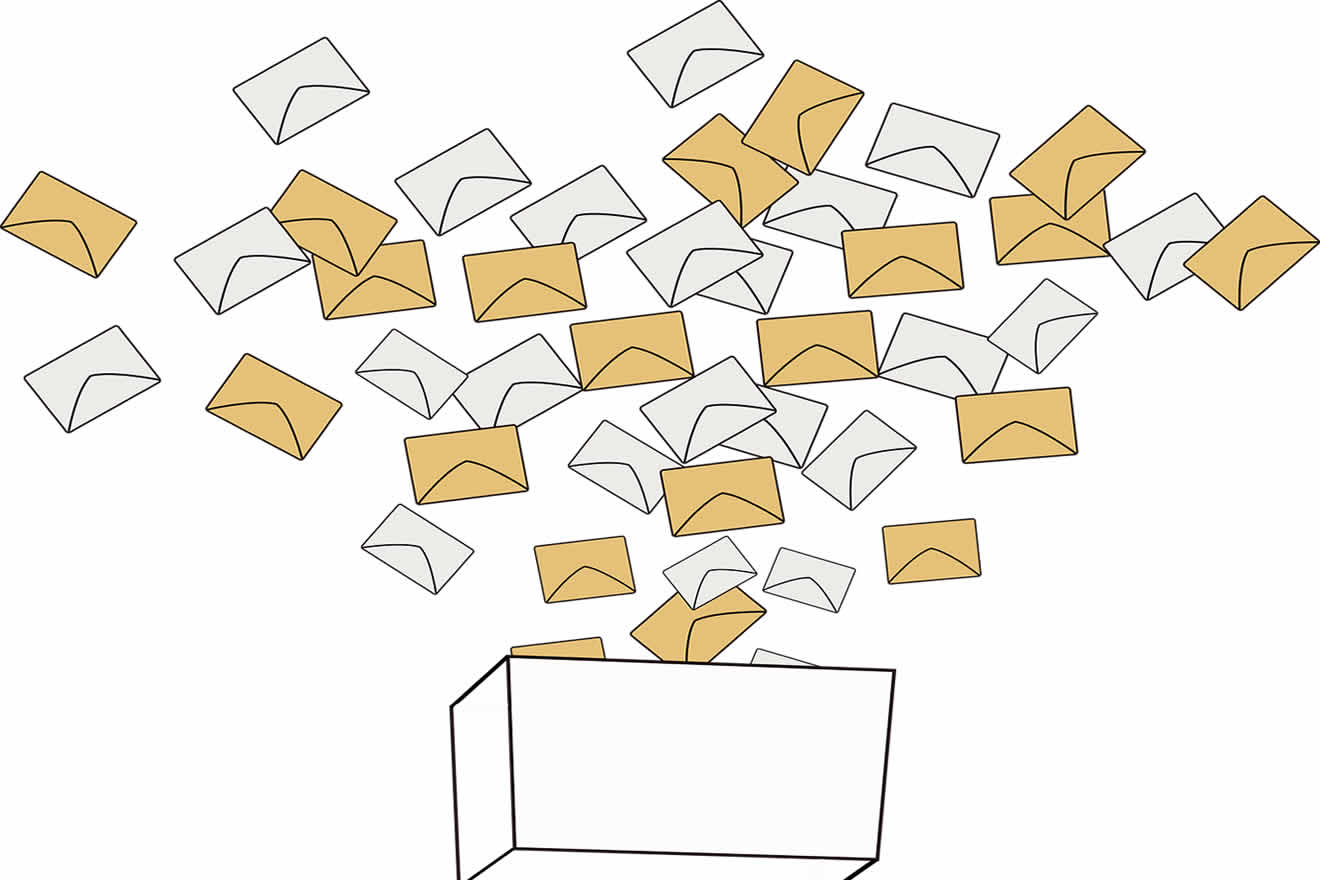La sentencia «Moda es todo lo que pasa de moda», que algunos atribuyen a Modigliani («La moda è ciò che passa di moda»), otros a Gabrielle Bonheur, más conocida como Cocó Chanel («La mode se démode») y otros a Jean Cocteau («La mode c’est ce qui se démode»), refleja dos evidencias: que vivimos en un mundo de modas efímeras y que carece de toda trascendencia.
Y esto se hace cada día más patente en la sociedad y, si cabe, en la política. El sistema impuesto oligárquico de partitocracia[1] muestra una y otra vez su inutilidad para alcanzar el bien común, finalidad primera de toda sociedad que fue, es o será.
Ya Washington, a los albores del “sistema”, en su discurso de despedida, condenaba el “spirit of party”, advirtiendo:
«Uno de los recursos de partido para adquirir influencia dentro de los distritos particulares es tergiversar las opiniones y los objetivos de otros distritos.
»[…] Sirven para organizar facciones, para darle una fuerza artificial y extraordinaria; para poner, en lugar de la voluntad delegada de la nación, la voluntad de un partido, a menudo una minoría pequeña pero ingeniosa y emprendedora de la comunidad; y, de acuerdo con los triunfos alternativos de diferentes partidos, hacer de la administración pública el espejo de los proyectos de facción mal concertados e incongruentes, en lugar del órgano de planes consistentes y saludables digeridos por consejos comunes y modificados por intereses mutuos.
»[…]Ya les he dado a entender el peligro de los partidos en el Estado, con especial referencia a la fundación de ellas sobre las discriminaciones geográficas. Permítanme ahora tener una visión más completa, y advertirle de la manera más solemne contra los efectos perniciosos del espíritu del partido en general.
»Este espíritu, desafortunadamente, es inseparable de nuestra naturaleza, teniendo su raíz en las pasiones más fuertes de la mente humana. Existe bajo diferentes formas en todos los gobiernos, más o menos sofocado, controlado o reprimido; pero, en los de la forma popular, se ve en su mayor rango, y es verdaderamente su peor enemigo.
»La dominación alterna de una facción sobre otra, agudizada por el espíritu de venganza, natural de la disensión del partido, que en diferentes épocas y países ha perpetrado las enormidades más horribles, es en sí misma un aterrador despotismo. Pero esto conduce en gran medida a un despotismo más formal y permanente. Los desórdenes y las miserias que resultan gradualmente inclinan la mente de los hombres a buscar seguridad y reposo en el poder absoluto de un individuo; y, tarde o temprano, el jefe de alguna facción dominante, más capaz o más afortunado que sus competidores, convierte esta disposición a los propósitos de su propia elevación, en las ruinas de la libertad pública.
» […] Sirven siempre para distraer a los consejos públicos y debilitar a la administración pública. Agita a la comunidad con celos infundados y falsas alarmas, enciende la animosidad de una parte contra otra, fomenta ocasionalmente disturbios e insurrección. Abre la puerta a la influencia extranjera y la corrupción, que encuentra un acceso facilitado al propio gobierno a través de los canales de las pasiones del partido. Así, la política y la voluntad de un país están sujetas a la política y la voluntad de otro»[2].
Sucede que las elecciones con censos numerosos dependen de los aparatos de partido y de las propagandas de partidos en campaña, lo que se resume, en definitiva, en capacidad de gasto de dinero (como lo consiguen es harina de otro costal) y se presenta a las multitudes un programa que es un subproducto intelectual ideológico o una imagen fabricada por expertos en «marketing», no un programa real concreto sobre los problemas sociales que afectan administrado.
La partitocracia es aquella oligarquía arbitrada por los gobernantes en que los aparatos de los partidos monopolizan la elección mediante la elaboración de las candidaturas y, por tanto, restringen a una reducida lista las personas que pueden ser votadas. Los independientes apenas son viables. La característica esencial de las partitocracias es que el árbitro popular no existe, (ni siquiera en las tan traídas y llevadas primarias), no se designa libremente al mandatario, sino que simplemente se opta entre las alternativas dadas por el sistema de partidos. Este hecho es de una trascendencia fundamental porque convierte al supuesto elector en simple optante.
La posibilidad que se ofrece al gobernado no es tanto designar un gobernante en conciencia, cuanto derribar a quien sustenta el gobierno votando al aparato del partido opositor. La experiencia demuestra que, generalmente, se vota más “contra una lista”, que a favor de otra. Los partidarios de las sociedades gobernadas por oligarquías, en las que, cada determinado número de años, el voto de los que están los legitimados para elegir, funcione como árbitro (sin más intervención entre períodos), no han cesado de elaborar postulados para justificar esta posición, produciendo la ideología democrática contemporánea, que tiene todas las características de una “derivación”[3] propia del teorema de Pareto, esto es, argumentos arbitrarios para justificar sentimientos. Pero no se trata aquí de una tarea de crítica en cuanto lo que haya de cierto o no en dichos postulados, sino de analizar, simplemente, si el modelo se comporta con fidelidad a los propios principios en que pretende fundarse.
Asimismo, a la oligarquía de los partidos hay que sumar dos cuestiones fundamentales sobre las que el sistema descansa: la elección y la votación, consideradas en sí mismas.
En cuanto a la primera habría que señalar su arbitrariedad, tanto en los elegibles (además de lo ya dicho arriba, puede limitarse el mandato de los elegidos a uno o más años, con lo que el censo queda suspendido de su capacidad durante períodos incluso superiores a un quinquenio), como de los legitimados para elegir (puede limitarse la edad a 16 años, 18 o más; o la condición jurídica o incluso racial; sólo los vecinos, los nacionales o también los residentes; sólo los que carecen de antecedentes penales; o los que no son analfabetos, etc.); e inmediatamente se plantea la cuestión del modo de contabilizar los votos cuando se trata de elegir. Los tipos de escrutinio son innumerables y todos ellos injustificados e infundados. Entre el voto depositado en una urna y los resultados oficiales se interpone toda una serie de mecanismos arbitrariamente decididos en algún momento concreto, por quienes detentan el poder, sin concurso alguno de los electores. Estos mecanismos no son, en modo alguno neutros, aunque se apliquen a todos los candidatos por igual. Con los mismos números absolutos de votos dominarán unos partidos u otros, o se eliminará a un partido u otro, según la forma de escrutinio adoptado. Es posible, incluso, la inversión del resultado final.
La explicación de los principales procedimientos electorales ha requerido extensos tratados para tratar de justificarlos, son procedimientos que no vienen precisados, ni avalados, por imperativo racional inexorable alguno y ninguno de los cuales demuestra que alguno sea más racional que otro, más bien al contrario, quedando patente la irracionalidad del método. No existe escrutinio lógico.
¿Qué conforma y cómo una circunscripción electoral, se incluirán divisiones en distritos, uno o varios municipios, uno o varios barrios, …? ¿Cuantos elegidos habrá, uno por cada mil, por cada diez mil o por cada cien mil electores? ¿Habrá circunscripciones uninominales o plurinominales? ¿Se proclamará elegido al que obtenga mayoría absoluta o relativa?, ¿en una o en dos vueltas? ¿Se preferirá el sistema de listas cerradas y su adjudicación proporcional o la votación preferencial? En el caso del escrutinio proporcional, ¿los restos serán transferibles a nivel nacional o no y con qué regla?
En cuanto al voto, la hipótesis individualista y contractual pretende que cada ciudadano (sólo los legitimados para votar) dispone de un voto igual y que el ordenamiento jurídico no puede tener otro origen que la voluntad de los ciudadanos expresada por el voto. Pero aun suponiendo que no fuese problemático el radical “criterio de la mayoría” (“el criterio de la mayoría” nunca tuvo más explicación doctrinal que la suposición de la imposición de la fuerza de los más sobre los menos y que, por tanto, deben rendirse sin lucha, independientemente de la razón; es la imposición de la fuerza sobre la razón), salvo en comunidades muy reducidas y en ocasiones puntuales, tampoco se cumple el postulado de que un voto es la expresión de una voluntad positiva auténtica.
Los canonistas medievales ya se plantearon la cuestión de si los acuerdos en los concilios deberían tomarse por mayoría simple, por mayorías cualificadas o por unanimidad, argumentando lógicamente esto último.
A partir del razonamiento estrictamente matemático de Jean Charles de Borda, Mémoire sur les élections au scrutin, en 1781 para la Academia de las Ciencias Francesa, el revolucionario Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat, marqués de Condorcet, redactó en 1785 el Essai sur l’application de l’analyse à la probabilité des décisions rendues à la pluralité des voix [Ensayo sobre la aplicación del análisis de la probabilidad de decisiones tomadas a la pluralidad de voces], llegando a dar forma constitucional a sus ideas sobre la representación en una serie de escritos programáticos que le acarrearon no pocos enemigos, siendo condenado por traición y “encontrado muerto” en su celda, dos días después de su arresto.
La paradoja de Condorcet nace de que el criterio mayoritario simple no tiene en cuenta el orden en que cada votante coloca a los candidatos. Según Condorcet, en una elección por mayoría simple a la que concurren tres candidatos se produce el contrasentido de que uno de los perdedores es el que prefiere la mayoría. La mayoría simple estaría en contradicción con la preferencia mayoritaria. Las decisiones adoptadas por una mayoría popular siguiendo este modelo de escrutinio serían, pues, incoherentes con respecto a las que adoptaría un individuo racional.
La paradoja de Borda y Condorcet, fue replanteada por el que fuera premio Nobel en 1972, Kenneth Joseph Arrow, en su libro Social choice and individual valúes de 1951, cuya segunda edición revisada en 1963 fue traducida al español en 1974. El teorema de Arrow demuestra que es imposible formular un procedimiento suficientemente razonable para adoptar decisiones colectivas que no arroje resultados contradictorios, y analiza con especial detenimiento el criterio de la mayoría que es el fundamento de los métodos democráticos. El teorema de Arrow es demoledor para cualquier procedimiento de tomar acuerdos, distinto del de unanimidad. A pesar de los esfuerzos que en el último medio siglo se han realizado para desautorizar a Arrow, su teorema continúa irrefutado. Cuarenta años después de haber formulado su teorema de la imposibilidad y de haberse vertido mucha tinta sobre él, Arrow volvió sobre la cuestión en Social choice and multicriterion decisión making en 1986, planteando, no la decisión simplista entre dos o tres opciones (como habían hecho Borda y Condorcet), sino la decisión complicada entre muchas alternativas y una serie de diferentes criterios para ordenarlas de mejor a peor.
La vida social es lo suficientemente compleja para que casi siempre haya pluralidad de posibilidades proporcionadas en distintas jerarquizaciones. Una elección pública mínimamente objetiva prácticamente nunca puede reducirse a un sí o a un no, desde perspectivas homogéneas. Suelen ser muy numerosas las combinaciones entre las opciones y sucede además que se contemplen diferentes patrones de estimación. Arrow evaluó las fórmulas propuestas para racionalizar estas situaciones de doble pluralidad y, antes de exponer la propia, llegó a la conclusión de que «el método de la mayoría requerirá tales limitaciones … que no es aplicable a nuestro problema».
Arrow influyó contundentemente en James McGill Buchanan (premio Nobel también en 1986), considerado máximo representante de la teoría y de la Escuela de la Elección Pública[4]. La innovación de este movimiento es la aplicación de los métodos lógico-matemáticos de la economía a las decisiones políticas y gubernamentales. Buchanan, en su libró Democracy in déficit, de 1977 (traducido al español en 1984), afirmó que las constituciones no pueden dejar al arbitrio de las mayorías parlamentarias cuestiones como el endeudamiento público. En The calculus of consent de 1962 (traducido al español en 1980), después en The limits of liberty de 1975, y más tarde en The power of tax en 1980 (traducido al español en 1987), desarrolló sus conclusiones en el área institucional, formulando un nuevo teorema del proceso de toma de decisiones: «la política basada en la regla de la mayoría es, en el mejor de los casos, un mecanismo altamente imperfecto para asegurar la justicia distributiva». La Escuela de la Elección Pública[5] elaboró una severa crítica interna de la regla de las mayorías para adoptar decisiones políticas.
Como resultado, y dado que los Estados administran bienes y fondos públicos, los votantes deberían tener la posibilidad de recurrir a mecanismos legales de obligatorio cumplimiento, que le permitiesen controlar las decisiones de los actores públicos e intervenir en ellas. Cada votante cuenta con una ínfima probabilidad de que su voto cambie el resultado de unas elecciones. Además, el voto de los electores vendría condicionado debido a la ignorancia racional de los votantes ya que, al mismo tiempo, la información necesaria para tomar una decisión de voto bien informada requeriría de mucho tiempo y esfuerzo, y con todo y con eso contando con la “buena fe” de que quienes tienen los datos no los maquillen o los oculten por intereses espurios.
Por lo tanto, la decisión racional de cada votante es la de permanecer, por lo general, ignorante de la política e incluso abstenerse de votar. Los teóricos de las decisiones racionales indican que esto explica el gran nivel de ignorancia del ciudadano común en las democracias contemporáneas, al igual que los bajos niveles de participación electoral. La abstención racional genera la llamada paradoja del voto, en la cual un análisis estricto de coste y beneficio indicaría que nadie debería votar.
La crítica interna no sólo presenta el teorema de la arbitrariedad de cualquier sistema de contabilizar los votos, sino también el teorema de la imposibilidad, el teorema del proceso de toma de decisiones y la paradoja del voto. Desde el principio hasta el fin, todo el proceso se encuentra condicionado por decisiones que no responden a un principio de racionalidad. Los diferentes modelos son reglas caprichosas que siempre favorecen a unos y perjudican a otros.
Ahora vayan y voten en las generales, el domingo 28 de abril, en las autonómicas, en las municipales y en las europeas el domingo 26 de mayo … que no servirá para nada más que para reforzar los intereses de eso que llaman el establishment de los aparatos de partido … eso sí, todo ello a su costa.
_________________
[1] Vid. FERNÁNDEZ DE LA MORA, Gonzalo; La Partitocracia; Instituto de Estudios Políticos; Madrid, 1977.
[2] The Address of Gen. Washington to the People of America on His Declining the Presidency of the United States, en American Daily Advertiser; 19 de septiembre, 1796, trad. del discurso de despedida de Washington de 1796 en The Avalon Proyect; Yale Law School.
[3] Las derivaciones constituyen el esfuerzo del ser humano por explicar de manera racional sus acciones no lógicas. Son, pues, teorías pseudológicas que le llevan a creer, erróneamente, que sus acciones no las impulsan los sentimientos.
[4] Propone la aplicación de la teoría económica a las decisiones políticas y gubernamentales y la extensión de dicha teoría a las decisiones de los ciudadanos para hacer posible la elección entre las diversas opciones existentes. Como resultado del análisis, se determinó que las decisiones políticas realizadas por los estamentos estatales, necesariamente generan costes, no al Estado como tal, sino a todos los que se encuentran bajo el dominio de dicho estado, a los particulares y a la sociedad en su conjunto. El coste de la toma de decisiones se convertía entonces en un factor que influye decididamente en la ineficiencia y en los efectos de las decisiones políticas.
[5] Además de Buchanan, a La Escuela de la Elección Pública, pertenecieron Gordon Tullock, William Arthur Niskanen, y Amartya Kumar Sen (también Nobel en 1998).
Por Luís B. de PortoCavallo. Este artículo se publicó primero en Ahora Información: ELECCIONES, ELECCIONES Y MÁS ELECCIONES: PENSAR NO ESTÁ DE MODA. LAS VERGÜENZAS DEL SISTEMA