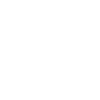Son llamativas las dificultades que plantean los dirigentes comunistas para abandonar el poder una vez que, por un procedimiento o por otro, lo han conseguido.
Mientras el resto de las organizaciones políticas, sometidas a unas reglas democráticas, lo ceden de inmediato cuando se lo indican los resultados electorales, no sucede lo mismo con las formaciones de corte comunista.
Para empezar, lo primero que suelen hacer, una vez que lo han alcanzado, es intentar por todos los medios posibles la supresión de cualquier discrepancia; basta con observar el recorrido seguido desde la extinta URSS hasta la actual Cuba, Corea del Norte o Nicaragua, pasando por los Jémeres Rojos en Camboya, y, más recientemente, por Maduro en Venezuela. Más lejanos en el tiempo, son ilustrativos los casos de la invasión de Hungría, la de Checoslovaquia o el muro de Berlín en la parte sovietizada de Alemania. Para ello, se sirven de toda argucia legal, generalmente acompañados de personas y grupos de evidente ingenuidad, útiles para sus objetivos de suprimir la libertad de prensa, el reconocimiento legal de otros partidos o, en su caso, incluso alterar descaradamente los resultados electorales.
Si es preciso, recurren al uso de la violencia. Todo menos renunciar al poder, que dicen ejercer al servicio del pueblo, pero cuyos resultados son bien contrarios. Asómese el lector a la información proveniente hoy día desde Nicaragua y comprobará el baño de sangre al que se está sometiendo a este país hermano, dirigido con mano de hierro por un conocido y sanguinario dictador.
Los comunistas proclaman sin rubor que la libertad de prensa, de expresión, de asociación, reunión, etcétera, son manifestaciones burguesas innecesarias en el nuevo régimen, que gobierna siempre pensando en la clase trabajadora. Y alguna gente, ilusionada, los cree durante un tiempo, hasta que la realidad les convence del engaño colectivo sufrido. Para ese momento, los mecanismos concentrados en manos del partido regidor de los destinos de su país son absolutos.
Lamentablemente, de esa situación es muy difícil salir de modo pacífico. El coste humano suele ser bastante elevado, pues el grupo dirigente se defiende con una disciplinada milicia, a veces secundada por elementos paramilitares siempre copartícipes del botín nacional.
Y si ello sorprende, no por su novedad histórica, sino por el contraste con lo proclamado en su etapa prerrevolucionaria, todavía resulta más llamativa la tendencia que tienen esos autócratas a perpetuar su mandato a través de miembros de su propia familia. De este modo, Fidel Castro delegó en su hermano Raúl, mientras Ortega en Nicaragua designa a su esposa como segunda mandataria y en Corea del Norte se instaura una línea sucesoria hereditaria.
Quienes se declaran acérrimos partidarios de la igualdad se convierten más tarde en defensores de un régimen que se apoya en una minoría (la famosa nomenclatura) como detentadora de los designios de su nación. Para ello, se sirven del partido único (disciplinado al máximo), encargado de influir en las masas con un férreo aparato propagandista, orientándolas en la dirección interesada, al mismo tiempo que colocan a sus familiares y amigos más directos en los puestos claves del gobierno.
Como consecuencia, se produce el sorprendente fenómeno de un régimen político hereditario a modo de monarquía, con una corte de correligionarios que garantizan su continuidad. Y a eso le llaman socialismo revolucionario…
José Martín Ostos Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Sevilla | Publicado en la Revista Reino de Valencia nº 112-113