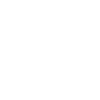Por Por Alain Martín Molina-Licenciado en Ciencias Políticas y Antropología Social y Cultural
No hay ninguna duda en que nuestro pasado determina de dónde venimos, y es una herramienta poderosa a la hora de explicar quiénes somos. Entender nuestros orígenes se antoja una empresa necesaria para acercarnos más a la comprensión de todo aquello que hoy hacemos, pensamos y sentimos. Y esta premisa no es sólo válida para las personas sino que también lo es para los colectivos, y siempre ha sido utilizada para explicar y defender ciertos fenómenos políticos. Así, la tradición histórica ha servido de base para la defensa y justificación de la existencia de identidades nacionales, creación de países, reivindicaciones territoriales o pureza étnica. Sin embargo, el problema surge cuando carecemos de bases históricas que permitan corroborar ciertas premisas. Y de este modo, sencillamente, en muchos casos se ha recurrido al romanticismo literario para convertir mitos y leyendas en Historia.
El caso histórico más común en el que se ha dado esta situación lo encontramos en la segunda mitad del siglo XIX, cuando heredando de la Revolución Francesa la idea de Estado-nación, muchos colectivos desearon crear el suyo propio. Fue en esta etapa cuando Europa vivió la creación de dos grandes países en el sentido actual del término. Y ambos países se crearon bajo la premisa de una tradición común a un pueblo y unos orígenes ancestrales de los mismos.
El primero de ellos fue Alemania. El político Bismarck diseñó el nuevo país de Alemania en la década de 1860 asentándolo en el liderazgo político de la antigua Prusia, pero tomando como referencia toda la tradición del pueblo germano, remontándose hasta los orígenes de los primeros pobladores de la zona y recurriendo a aspectos mitológicos como Odín o las Valkirias. La creación de Italia siguió estos mismos pasos en esa misma época. En esta ocasión, se hizo por una doble vía, por un lado desde la política llevada a cabo por Cavour, quien favoreció una unión de todos los pequeños territorios autónomos amparados en el reino del Piamonte, al norte de la península itálica. Y por otro una vía militar, liderada por Garibaldi, quien fue anexionando territorios a ese nuevo país llamado Italia. La tradición en este caso tenía la herencia innegable del Imperio Romano como base histórica inapelable.
Y no es casualidad que estos dos países se creasen en esa época, ya que la corriente ideológica de Europa estaba en sintonía con unos nacionalismos emergentes bajo el paraguas de estados-nación que buscasen homogeneizar los colectivos que en ellos habitaban. En esta época, además de Italia y Alemania, en los países balcánicos se despertaban pueblos reclamando su propio país y el despertar nacionalista de una Europa que estaba cambiando.
El caso de España
En España la situación era totalmente diferente a lo que se estaba viviendo en Europa. Desde la unificación de los territorios de la Península Ibérica y la castellanización llevada a cabo por los Reyes Católicos, España no tenía que demostrar que era un país con tradición, con Historia y consolidado. Aquí, tras la caída del Imperio Romano, Hispania se transformó en “provincia Gothorum” (una provincia de los Godos), encontrando en este caso el origen remoto que necesita un territorio para unir a los pueblos que habitan dentro de sus límites. Así, podemos encontrar las crónicas de Alfonso III (866-910)[1] que pretendían entablar una secuencia de herencia respecto a los godos para legitimar su poder. El pueblo Godo fue aceptado como el origen del pueblo español a la hora de consolidar la idiosincrasia de sus gentes, sus tradiciones, su cultura y el territorio ocupado. En el año 1270 Alfonso X centró el relato histórico de España articulándolo desde León-Castilla, lo que sirvió para el posterior proceso de castellanización de toda la península siglos después.
La presencia de los árabes desde el año 711 hasta 1492 no es sino una etapa que forma un paréntesis dentro de nuestra historiografía. Es decir, el origen godo sobrevivió a siete siglos de ocupación árabe dentro de nuestra historiografía no haciendo tambalear la fortaleza de un origen ancestral godo. Es más, esta ocupación árabe sirvió para ensalzar figuras como las de Pelayo (Reino de Asturias, 718-737) y hechos como los de la Reconquista, donde se consolidaban características propias del pueblo español que ensalzaban sus orígenes arios. Así, muchos recordarán la necesidad en las escuelas en la etapa franquista (1939-1975) de conocer de memoria la lista de los Reyes Godos, símbolo pasado necesario saber para la formación del espíritu nacional.
Por eso, tanto en el caso alemán, italiano o español, para la producción del discurso histórico es necesario referirse a los antecesores como si se hallasen en la línea de sucesión e identificación única con los contemporáneos, de forma que se les atribuye los calificativos propios de las personas actuales. Este proceso también hace que un pueblo llegue a tener conciencia de sí mismo, de sus rasgos comunitarios; y cómo se pasa de una organización social basada en las relaciones de parentesco a otra basada en el territorio.
Mitos y leyendas
Pero hasta ahora los casos expuestos han sido muy sencillos de defender. Vincular Alemania con la antigua Germania y los pueblos centroeuropeos, a Italia con el Imperio Romano o a España con la Hispania Goda, es una tarea fácil puesto que se trata de hechos históricos muy bien documentados. Culturas con mucho arraigo territorial, con mucho peso histórico por sus hazañas y conquistas, por sus lenguas y sus influencias. ¿Pero qué sucede cuando un pueblo trata de reivindicarse y al buscar en su pasado para argumentarlo no haya nada? Pues que se recurre a los mitos y las leyendas.
Todas las leyendas y mitos sirven para legitimar un impulso mesiánico y un destino providencial en virtud del origen divino de la autoridad. Es decir, muchas veces ante la ausencia de historiografía que respalde nuestra tesis, recurrimos a un origen divino, a una base religiosa, que implica más fe que demostración.
Como a lo largo del artículo haré, creo que el caso vasco es muy paradigmático en este sentido. Así, en lo que se refiere a mitos y leyendas, el origen vasco usó la base religiosa según lo indicado. Afirmaron que Túbal, descendiente de Noe, fue el que estableció en Vasconia el euskera y el catolicismo, dando así una legitimidad al pueblo vasco con esta formulación religiosa. Jean Martin Hiribarren (1810-1866) fija el inicio del pueblo vasco hace 6.000 años, tras el episodio bíblico de la torre de Babel, justificando así el origen desconocido del euskera y eliminando la descendencia vasca de Túbal.
La falta de datos históricos desencadenó en el caso vasco la leyenda de la épica. Escritos de los siglos XIV y XV hablaron de la llegada de Froom en el siglo IX, un hombre del norte (posiblemente de origen vikingo) por mar. Se rebautizó a este personaje con el nombre en euskera del Jaun Zuria y se le engrandeció con una victoria épica en favor de los habitantes de la zona, la inventada Batalla de Arrigorriaga. Hoy, la historiografía ha demostrado que dicha batalla no existió ni dicho personaje. Pero lo importante es que se utilizó la leyenda para crear un origen épico, como también hicieron durante siglos los griegos para dar origen a su Historia con la Guerra de Troya.
Y es cierto, y así se ha demostrado, que en esa época muchas naves vikingas desembarcaron en las costas del norte de la Península Ibérica y de ahí que la verdad histórica y la leyenda se cruzan y confunden al oyente y al lector en una nebulosa de conocimiento que siempre ha sido difícil de discernir. Un ejemplo lo encontramos en la obra “Crónica de Vizcaya” (1454) escrita por Lope García de Salazar quien mezcla hechos históricos y mitos fundacionales para legitimar el poder público de la época.
El romanticismo del aislamiento
Como he comentado al principio del artículo, la búsqueda de los orígenes de un pueblo es una de las bases principales para defender su identidad. Otras son sus características culturales tales como la lengua, el folklore, las tradiciones o la organización social. Pero si hay algo que une a todos los defensores del tradicionalismo en su lucha por la identidad es la necesaria demostración de un aislamiento. El pueblo que deseamos reivindicar debe tener los orígenes más puros posibles, porque en su aislamiento reside su ancestralidad, su pureza identitaria.
La idea romántica de un bastión inconquistable es un arma poderosa para reivindicar la fortaleza de un pueblo, la esencia no contaminada con influencias ajenas al propio colectivo. La épica de una resistencia. La literatura nos muestra un ejemplo bien conocido por todos en la obra “Asterix el Galo”. Ideado en 1959 por René Goscinny y Albert Uderzo, narra las historias de una pequeña aldea gala que resiste la conquista del Imperio Romano. Una aldea, un pueblo, inconquistable, aislado, puro. Esta es la esencia que persiguen muchos pueblos para demostrar su idiosincrasia, su no mezcolanza con otras culturas, que permita la reivindicación de sus tradiciones auténticas que les otorgue su particularidad.
En el caso vasco el romanticismo contribuyó a difundir una imagen arcaizante de estos pobladores, habitantes de las montañas, los últimos salvajes de Europa, arrinconados en los Pirineos. El primitivismo de los vascos fue la piedra angular sobre la que giró a finales del siglo XIX el Congreso Internacional de Donibane Lohizune, donde el autor Elisée Reclus en 1867 habló de los vascos desde una visión nostálgica de un pueblo y una civilización tendente a desaparecer. Con la modernidad cambiando la organización político-socioeconómica de Europa en un abandono definitivo del Antiguo Régimen, el alarmismo de la desaparición de un pueblo ancestral como el vasco determinó la historiografía posterior.

Francisco Navarro Villoslada (1818-1895). Político y publicista carlista
El siglo XIX se vio inundado de literatura que pretendía rescatar la Historia de los vascos desde múltiples perspectivas para tratar de evitar que cayese en el olvido, utilizando indistintamente realidad y mitos para ello. Juan Antonio Zamacola escribió desde su exilio francés en 1818, el abate D´lharce de Bidassouet lo hizo desde París en 1825 con su obra “Historia de los cántabros como primeros colonos de toda Europa”, en 1836 el diplomático francés Ernesto Bois-le-Comte publicó en Burdeos “Ensayo histórico sobre las Provincias Vascongadas (Alava, Guipuzcoa, Vizcaya y Navarra) y sobre la guerra que actualmente sostienen”, haciendo referencia a la Primera Guerra Carlista, que comentaremos. Jean Martin Hiribarren (1810-1866) emprendió la escritura de una historia general de los vascos escrita en euskera publicada en verso en 1853. Otras obras a destacar pueden ser “Orígenes de los vascos de Francia y España” de J.D. Garat o “Estudio de los orígenes de los vascos” de J.F. Bladé, ambas publicadas en París en 1869.
Y toda esta bibliografía de la época en la que se trata el origen del pueblo vasco mezcla la realidad con los mitos y leyendas. Ese supuesto aislamiento del pueblo vasco que le otorga ese romanticismo de lo ancestral tuvo su eclosión durante la segunda mitad del siglo XIX. El género de la novela histórica, cuentos y leyendas de trasfondo histórico resultaron un éxito de lectura entre las clases medias urbanas, fomentando y alimentando nuevos imaginarios y renovados mitos y creencias. Destacan la obra de Jose María Goizueta “Leyendas vascongadas” (Madrid, 1851) o de Juan V. Araquistain “Tradiciones vasco cántabras” (Tolosa, 1866).
El carlismo y Navarra
A diferencia de lo que sucede con las provincias vascas, el caso navarro tiene una base histórica muy bien fundamentada. Hablamos de un territorio cuya tradición nos remonta hasta su primer monarca, Iñigo Arista, cuyo reinado comprendió los años 800-852. Navarra se situó entre los francos del Pirineo y los musulmanes al sur, y alcanzó su máximo esplendor durante el reinado de Sancho el Mayor cuando llegó a ser el reino más importante de la España cristiana. Después, primero cayó en la órbita de Francia hasta el siglo XVI, cuando fue anexionada a España en 1512, aunque no pasaría a ser provincia foral hasta 1841 a través de un Pacto-Ley con la Diputación Foral.
La tradición en Navarra en ningún caso se puede separar del fenómeno del carlismo. Carlismo en este caso entendido como defensa del tradicionalismo de un pueblo, el navarro, que luchaba por diferenciarse de los vascos y de la anexión a una España de talante homogeneizador. Y es curioso saber cómo la Historia nos ilustra que el Reino de Navarra probablemente tuviese más sentido incorporado en la Corona de Francia que en la de España. Así, la obra “Historia de Navarra” de André Favyn ofrece una crónica de los sucesivos reyes navarros para tratar a continuación de probar que la monarquía francesa tiene derechos sobre el Reino de Navarra y sus territorios limítrofes, para lo cual no duda, una vez más, en recurrir a diferentes leyendas de la historiografía francesa, para demostrar los orígenes galos de Navarra.

Don Carlos V, Didier Petit De Meurville
Así, el Consejo de Estado en 1616 se basó en los relatos históricos navarristas y foralistas para decidir la incorporación del Reino de Navarra a la Corona de Francia en 1620. Y es en este momento, cuando emergen los discursos historiográficos vascos en los que se pretende añadir a Navarra dentro de los orígenes del propio pueblo vasco, tomando como base argumental la vascofonía común de vascos y navarros. Encontramos aquí el origen que nos lleva hasta la polémica de nuestros días, donde el movimiento nacionalista vasco trata de incluir Navarra dentro de sus reivindicaciones independentistas, mientras que los navarros abogan por la independencia propia que siempre han disfrutado como reino.
Con los cambios comentados anteriormente sucedidos en el siglo XIX, aparecen obras históricas acerca de Navarra como la de José María Zuaznavar (1820) “Ensayo histórico-crítico sobre la legislación de Navarra”; o la de José Yanguas y Miranda (1833) con “Historia compendiada de Navarra”. Y fue precisamente en este año cuando comenzó la Primera Guerra Carlista. Tras la muerte de Fernando VII, los navarros apoyaron la candidatura al trono de su hermano Carlos María Isidro de Borbón. Y el motivo no era otro que una defensa de unos ideales políticos y sociales que estaban profundamente arraigados a Navarra.
La corriente liberal que lideraba la sucesora al trono Isabel, hija de Fernando VII, contrastaba con la idea de los carlistas de una Navarra tradicional, sustentada en la defensa jurídica de su sistema foral y, sobre todo, de una Historia propia que dotaba a los navarros de una identidad diferenciada. Sin embargo, la derrota carlista en 1840 hizo que la idea del navarrismo perdiese fuerza y comenzó a incluirse la defensa de Navarra dentro de las de las vascongadas.
Fue tras la derrota carlista de ese primer enfrentamiento cuando el género de la novela histórica, cuentos y leyendas de trasfondo histórico resultó un éxito de lectura entre las clases medias urbanas, fomentando y alimentando nuevos imaginarios y renovados mitos y creencias. Así, destacaremos las obras de José María Goizueta “Leyendas vascongadas” (Madrid,1851), de Juan V. Araquistain “Tradiciones vasco cántabras” (Tolosa, 1866) y, por encima de todas ellas, las novelas del carlista Francisco Navarro Villoslada con “Amaya o los vascos del siglo VIII” (1879) o “Doña Blanca de Navarra” (1847). Estas obras del carlista fueron una auténtica revolución en la época con un éxito editorial desconocido hasta entonces. Es curioso ver de qué manera así como los vascos, ante la ausencia de historiografía propia deben recurrir a los mitos y leyendas los navarros, con una rica esencia cultural y una Historia de su Reino muy bien documentada, también acaban cayendo en la literatura que mezcla realidad y mitos.
El lehendakari Aguirre y su apropiación histórica
El 17 de octubre de 1936 en el marco de la legalidad constitucional de la II República se constituyó el Gobierno de Euskadi, presidido por José Antonio Aguirre del Partido Nacionalista Vasco. Este primer lehendakari, jurista de profesión, tenía como uno de sus objetivos la demostración de una Historia del pueblo vasco que justificase una opinión favorable a la constitución de un Estado vasco. Analizó las formas jurídicas que existieron en las vascongadas desde el siglo XVI para justificar su ideología. Sin embargo, al analizar la historiografía vasca y carecer de base, no dudó en apoyarse en la navarra para consolidar sus argumentos. Así, entroncó una secuencia que desde el Gobierno Vasco que él presidía iba retrocediendo hasta el reino creado en el año 1000 por Sancho el Mayor, sin importarle que éste fuese del Reino de Navarra, nada teniendo que ver con los territorios vascongados. Tanto es así, que su obra póstuma llevó el título de “Sancho el Mayor, el Estado vasco el año 1000”[2]
Este me parece un buen ejemplo del uso político de la historiografía para perseguir los objetivos propios, para cimentar unas ideas en unas bases según conveniencia. Realizar la hipótesis posteriormente a la tesis.
Conclusiones
Hemos analizado en este artículo cómo las tradiciones de los pueblos forjan la esencia de los mismos. Y cómo esas tradiciones, impresas en la literatura o de las leyendas de transmisión oral, han sido y son piedra angular para las reivindicaciones políticas más diversas. Así, hemos visto cómo se han usado para recuperar el pasado de un pueblo, para reivindicar la formación de un Estado, para ensalzar la Historia de pueblos olvidados por la misma. Pero también hemos visto cómo se puede utilizar la historiografía con ligereza, mezclando realidad y ficción, hechos y leyendas, personas y personajes. Moldear un pasado según conveniencia, ensalzando ciertas cosas y olvidando otras. Por eso, cuando hablemos de Historia y la vinculemos con aspectos de la cultura debemos siempre tener ojo crítico para discernir lo real de lo literario.
[1] Alfonso III dejó a García I, su primogénito, el reino de León; a Ordoño II, su segundo hijo, Galicia; y a Fruela II, Asturias. Reuniendo Fruela II después los tres reinos. A partir de este momento queda establecido el reino de Asturias y León.
[2] J. A. Aguirre “Fin de la dinastía pirenaica. Reinado de Sancho el Fuerte” (Buenos Aires: Ekin, 1966)